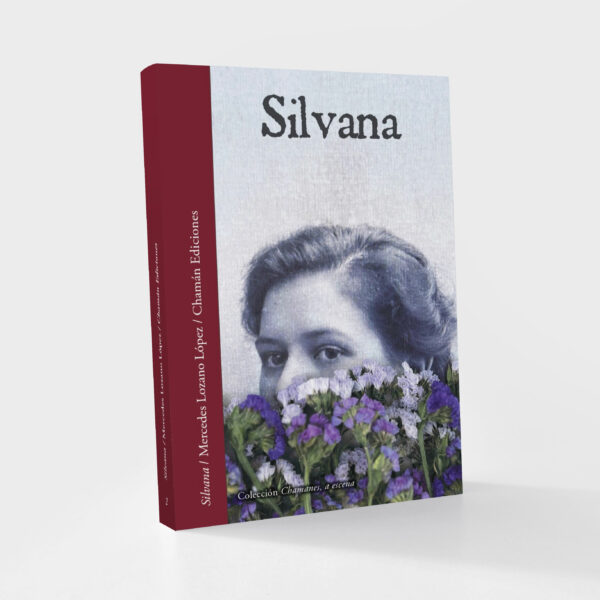Descifrando el dolor
El libro blanco de Augusto Rodríguez supera el concepto de antología tradicional para sumergirnos en un viaje total en el que transitamos por el dolor, la duda existencial o la problemática construcción de la identidad. Editada por Chamán Ediciones, dirigida por Ana Isabel Toboso y Pedro José Gascón, la obra participa del objetivo general de mostrar a otros autores, provenientes en buena parte de Hispanoamérica, así como el de servir como resistencia cultural en un contexto, como nos muestra el poeta ecuatoriano, en constante decadencia. No en vano, algunas de las referencias que encontramos son Walt Whitman, con la búsqueda de la esencia social; Allen Ginsberg, su reverso tenebroso, más cotidiano y transgresor; Leopoldo María Panero, encarnado en la locura y la podredumbre más directa; o Georges Bataille, para quien la luz del sol, incluso, llega a cegarnos.
A pesar, pues, de este desaliento, varios son los elementos que ayudan a configurar y matizar los eslabones por los que nos va llevando Augusto. Por un lado, la animalidad e intensidad inherentes del ser humano, muy propias de los poetas hispanoamericanos y de un contexto lleno de violencia, cobran fuerza en las primeras partes como solución, acaso refugio, de la crueldad mortal con la que nos trata la vida: ≪escupo / sobre mis banales contradicciones / y repito: / todo es inútil / lo escribiré / miles de veces en mi piel.≫ (p. 28). Por otro, omplementaria a esta actitud, que nunca llega a desaparecer del todo, también encontramos el dolor ante la pérdida lacerante de un ser querido, eje principal sobre el que el poeta ecuatoriano se desdobla enroscándose, volviéndose una y otra vez sobre el mismo hecho como una larga letanía que, consciente de la imposibilidad de su conjuro, no cesa como último intento de darle sentido al futuro: ≪Vagabundeo por calles que mi padre alguna vez transitó con los ojos ebrios y las manos vacías.≫ (p. 43). En ese sentido, El libro blanco destila una poesía radical en, al menos, dos sentidos: la beligerancia y la actitud total de su autor, dispuesto a todo para salvar a su padre (≪Yo estoy aquí con mi fusil bajo el brazo dispuesto a batirme con los mayores batallones. Padre, no te mueras, escúchame.≫, p. 60), y la reivindicación de sus orígenes culturales y su más tierna infancia, ya que etimológicamente radical proviene del latín radix (raíz): ≪¿Qué habrá en el fondo de la infancia? Quiero irme de aquí pero no sé a qué hombre dejarle las llaves de mi cuerpo.≫ (p. 135).
Aún más, lejos de abstraer el dolor y sus causas, el poeta ecuatoriano elabora instantáneas de gran potencia visual en las que, poco a poco, los diferentes sentidos van cobrando protagonismo: ≪La palabra es un cuerpo enfermo que siempre expulsa frutas quemadas.≫ (p. 111). En ese sentido, el lenguaje es el gran espacio en el que se generan las contradicciones vitales al permitirnos nombrar las cosas, y con ello palpar las certezas que nos rodean, a la vez que nos deja también un sentimiento de extrañamiento y amargura. La palabra es, en efecto, un arma de muy corto alcance: ≪El lenguaje tiene que salvarnos, tiene que sacarnos de aquí, así nuestro idioma se nos haya vuelto extraño.≫ (p. 58); ≪El lenguaje es un gran mar donde nos hundimos pero no entendemos sus símbolos.≫ (p. 97). En última instancia, accedemos, a través de la elevación biográfica de Augusto Rodríguez, a todo un mundo de símbolos de descifrar, de islas por las que ir viajando, incluso encallando, con el único objetivo, en la medida de lo posible, de salir lo más indemnes posible del proceso: ≪La escritura es un bosque que nos descifra las orillas de nuestra muerte.≫ (p. 155).